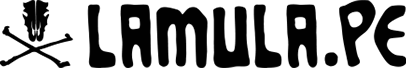Revelaciones del 65: la conexión cubana
Imprescindible la voz de los protagonistas para esclarecer una historia plagada de mitos y silencios como la de la izquierda peruana; cuando de acontecimientos como la experiencia guerrillera de 1965 —en que culpas y lealtades complican la evocación—se trata más aún. ¿Qué impulsa a un puñado de jóvenes a emprender una lucha tan tremendamente desigual? ¿Héroes, ingenuos idealistas o simples aventureros, cómo calificar a sus participantes? ¿Qué papel le cupo a Cuba en ese proceso? A despejar estas interrogantes --la última de estas en particular—contribuyen Elio Portocarrero y Ricardo Napurí en sendos textos testimoniales de reciente publicación: La Historia que nunca contamos: la experiencia guerrillera del MIR, Estocolmo: Tryckt hos Förfaltares Bokmaskin, 2011 y Pensar América Latina. Crónicas autobiográficas de un militante revolucionario, Buenos Aires: Herramienta Ediciones, 2009, respectivamente. Textos que, sumados a los de Ricardo Letts (La Ruptura: Diario Intimo 1959-1963, Lima: Editorial Persistiremos, 2011) y Alberto Adrianzén (Apogeo y crisis de la izquierda peruana, Lima: IDEA Internacional y Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2012) insinúan un positivo avance en la largamente postergada tarea de escribir la historia de la izquierda peruana.
I
En su natal Ayabaca, zona andina del departamento de Piura, comienza la historia de Elio Portocarrero. Hijo de maestros apristas, nieto de un típico cacique local, a factores como las fluidas relaciones con los “hijos de los campesinos con quienes de alguna manera crecemos juntos” y a la vivencia de una época en que se “dirimían con las armas” los líos políticos atribuye los orígenes de una rebeldía que en la Universidad de Trujillo tomaría un “rumbo revolucionario.” Con el llamado “Apra rebelde” se encontraría ahí, en 1960, el estudiante ayabaquino. El pacto con Manuel Prado había sido el catalizador de una corriente que se había venido macerando durante la “segunda clandestinidad” del movimiento aprista. En ausencia de la voz rectora del “jefe máximo” --recluído por casi un lustro en la embajada colombiana en Lima—fluye el debate iniciado en el 48 entre los exilados apristas. En los movimientos reformistas de la época (Bolivia, Guatemala, Argentina, Brazil) ven lo que su partido hubiese podido ser de haberse animado a tomar el poder en octubre 3 de 1948 cerrando el paso así al golpismo pro-oligárquico. Formados en el “defensismo” aprista de aquellos años de persecusión a recuperar la combatividad del “aprismo primigenio” aspira la también llamada “izquierda aprista.”[1] Al joven Haya, precisamente, evoca la figura de su líder: Luis de la Puente Uceda (1926-1965). Uno de ellos es Elio Portocarrero. Educado “en un medio de clase alta” –según este-- tenía Lucho la virtud de “hablar de frente,” no con “esa mirada de hipocresía y sumisión” tan común por aquellos años;” distinguiéndose, asimismo, por su “gran presencia personal,” tanto así que, al llegar a una reunión, se convertía en “centro de la misma con la mayor naturalidad;” un “mito,” una “leyenda para nosotros,” que dábamos “nuestros primeros pasos políticos rompiendo con el APRA y admirando los avances de la Revolución Cubana.” Conocerlo personalmente –concluiría Elio— habría de ser “una de las vivencias más grandes de mi vida.”[2]
En la interacción entre la ilusión armada caribeña y la tradición defensista aprista hay que ubicarse para desentrañar la historia de lo que vendría a ser el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Vínculo que, por su singular trayectoria, “Lucho” personificaba de manera excepcional. En las peores condiciones, con el inicio de la persecusión odriísta había entrado al PAP. Por su labor como dirigente estudiantil se había ganado la deportación. Y a mediados de los 50 había participado en una conspiración apoyada por el peronismo: una incursión de varios destacamentos armados que para él terminaría en las mazmorras de la dictadura, a raíz de una “delación” supuestamente alentada por el propio liderazgo hayista que, con vista al proceso electoral de 1956, había optado por negociar su legalización. Con estos antecedentes, nada de extraño tendría la gran ilusión con que se recibe la victoria castrista de enero del 59; como tampoco que, pocos meses arribe Luis al “primer territorio libre de América.” Es una visita breve, ligada a un tema sobre el cual ha escrito una tesis universitaria –la reforma agraria—en la que expone una visión más bien moderada sobre el tema recibida con indiferencia por sus colegas cubanos. El vínculo que deriva –en palabras de Portocarrero—“en el ofrecimiento de la dirección revolucionaria cubana para la preparación del contingente de cuadros miristas” vendría después, favorecido por una circunstancia fortuita: el contacto con Guevara facilitado por una simpatizante del “aprismo rebelde” que en el exilio guatemalteco se había convertido en su esposa y madre de su primera hija: Hilda Gadea.
Hacia fines del 61, Elio Portocarrero sería uno de los primeros en partir. Poco tiene que decir del proceso revolucionario propiamente dicho puesto que, debido a las “estrictas medidas de seguridad, no se podía tomar contacto directo con la población.” No trasciende el plano anecdótico, asimismo, en su tratamiento de lo que vendría a ser el acontecimiento clave de esta fase crucial de la historia del MIR: los intentos de sus tutores cubanos de fusionar a los sorprendidos miristas con otros dos grupos de militantes peruanos; acción que llegará al punto de impedirles salir de la isla hasta varios meses después de culminado su entrenamiento guerrillero. La ausencia de Luis de la Puente --encarcelado, entre febrero de 1961 y agosto de 1962, por el asesinato de un militante aprista— complicaría el impasse aún más. En tres aspectos se concentra en este punto la narración de Portocarrero: (a) en desmentir a quienes señalaban al “sectarismo” del MIR, a sus resabios de “mentalidad aprista” más aún, como el gran impedimento de la unidad de los guerrilleros peruanos;” (b) en la defensa, por ello, de su identidad como organización marxista que si bien –a diferencia de la vieja izquierda ortodoxa— aspiraba a culminar su propia forja “al calor de la lucha misma,” no podía ser reducido a una mera columna guerrillera como sus anfitriones cubanos pretendían y (c) el deseo de dejar claramente establecido que, a pesar de todo –de la falta de una “explicación coherente” o del obvio interés por promover al Ejército de Liberación Nacional de Héctor Béjar debido a su pleno alineamiento con las tesis “foquistas” del Che— “los vínculos de solidaridad” entre el MIR y la Revolución Cubana no habían llegado a romperse.
De estos tres puntos, el segundo, era para Elio verdadera cuestión de estado, así lo dejaría claramente establecido ante sus propios compañeros tanto como ante sus tutores cubanos:
“La formación de un nuevo grupo [como el ELN] implicaba, lisa y llanamente el desconocer la dirección del MIR, en el Perú, más cuando Luis de la Puente se encontraba en prisión y no podía participar en los debates. Habíamos ido a Cuba a formarnos militarmente y no a desertar del MIR y retornar con otra organización. Personalmente en una de las reuniones de nuestro grupo planteé, que si se desconocía la autoridad de Lucho, yo me negaba a combatir (...) Desconocer su dirección era una evidente traición, no solamente a su persona sino a los principios mismos de la ética revolucionaria.”
Recién con el arribo de Luis de la Puente, a fines de 1962, procederían los cubanos a permitir la partida de sus invitados. Al testimonio de Ricardo Napurí hay que recurrir para explorar los entretelones de este incidente.
II
De muy singular manera la vida de Ricardo Napurí se había cruzado con la historia de la “traición aprista.” Como alférez de la Fuerza Aérea Peruana había recibido la orden, en la mañana del 3 de octubre de 1948, de sobrevolar las naves de la Armada en que un alzamiento tenía lugar. A los tripulantes batiendo los clásicos pañuelos blancos apristas observa desde la altura antes de volver a su base. Se rehúsa, a continuación, a cumplir con la orden de atacar. En el exilio termina su insubordinación. En Buenos Aires, encontraría a dos inesperados tutores: Silvio Frondizi (uno de los fundadores de la “nueva izquierda” argentina) y su joven asistente Marcos Kaplan (posteriormente reconocido como uno de los más distinguidos científicos sociales latinoamericanos de su generación). Una década después de su abrupta partida del Perú, encontramos a Napurí en el avión que lleva a La Habana a los padres de Ernesto Guevara días después de la caída de Batista. Gracias a su privilegiado acceso a este –vía su amistad con Celia Lynch de Guevara y, posteriormente, con Hilda Gadea-- terminaría siendo testigo del diálogo de mediados de 1960 entre el argentino y el líder del “aprismo rebelde.”
Es un intercambio notable. A la búsqueda de quienes aplicaran su teoría “foquista” –magistralmente expuesta en su recién publicado manual titulado La Guerra de Guerrillas—andaba el Che. A sugerencia de Hilda pone sus ojos en los futuros miristas peruanos. Lo convence Lucho, sin embargo, de que –en palabras de Napurí—dada la “peculiaridad del país” podía lograrse en el Perú “algo más vasto que una simple guerrilla;” que “motivados por la revolución cubana” más aún, los sectores “más radicalizados del aprismo se vendrían a nuestras filas” dando lugar así a un movimiento de grandes proporciones. Un caso perfecto de formación partidaria a partir de la acción armada, en suma; música para los oídos de un Che preocupado por abrirle nuevos frentes de lucha al imperialismo norteamericano. La propuesta del trujillano, por si fuera poco, le abría las puertas de la inexpugnable región andina. Teniendo en cuenta el Perú un gobierno elegido --lo que, según había sostenido Guevara en la primera edición de La Guerra de Guerrillas, hacía no recomendable la vía armada--, de otro lado, esa era la mejor opción. La impresión de ser “casi un iluminado,” un tipo movido por un “militantismo aguerrido” que si bien aparecía como un “conocedor de los problemas campesinos y agrarios”, “no presumía de ser teórico o ideólogo” dejaría Luis de la Puente a Ricardo Napurí. Menores que él por unos pocos años –Che tenía 32, Lucho 34 y él 36— ninguno de los dos se aproximaba a su formación marxista, como los imprescindibles “hombres de acción” del peculiar derrotero “práctico” del socialismo latinoamericano los veía Ricardo, de ahí que hiciera grandes esfuerzos por empatar al Che y a su mentor Silvio Frondizi con miras a darle vigor teórico al discurso continentalista surgido de la experiencia cubana del cual Guevara surgía como el gran articulador.
Siendo así de promisoria la propuesta mirista se procedió a organizar el traslado a la isla de los futuros guerrilleros peruanos, en tanto que Hilda y Ricardo se constituían en el enlace entre los peruanos y el comandante Guevara. Eventualmente, le pide este al peruano que se traslade a Lima con el fin de supervisar directamente el desarrollo de la operación. Como revolucionario, tras una larga ausencia, hacia fines de los 60 regresa al Perú el ex –aviador. Con el aval del Che y el visto bueno de Luis de la Puente --quien permaneció en Cuba inmerso en discusiones sobre estrategia político-militar—sería inmediatamente incorporado Napurí al comité central del futuro MIR.
Poco alentadores serían, sin embargo, los informes que Guevara recibiría de su enviado especial. No demoré mucho en comprender –observaría este-- “que el Apra Rebelde tenía problemas de identidad;” que mientras, de un lado, no llegaban a considerarse “ni teórica ni programáticamente una vertiente diferenciada en la historia aprista,” se aferraban de otro lado a la Revolución Cubana, “ligando su destino a las perspectivas revolucionarias que señalaba el castrismo.” Unos dos cientos miembros activos lo componían; muchos de los cuales sobrepasaban los 40 años: “humanamente se hacían querer por esa modalidad de personas convictas en sus decisiones, que tenían como patrón de vida la amistad; lindas gentes, pensé.” Además de “contactos y núcleos semiorganizados en las haciendas azucareras,” asimismo, alguna fuerza tenía en el frente estudiantil producto de un “arraigo aprista antiguo.” Pero, lo más grave de todo era que no había encontrado en la sierra de La Libertad, “la férrea estructuración campesina de la que había hablado De la Puente Uceda en La Habana,” apenas “vínculos o contactos ganados por la actividad política y jurídica” que en su condición de abogados realizaban el propio líder partidario y un puñado de colegas y compañeros.
Nuevos problemas sobrevienen a comienzos del 61 cuando, a la ya de por sí complicada tarea de transformar a dicha fuerza en organización guerrillera, se suma la detención de su líder. A Trujillo había vuelto De la Puente –recordaría Napurí—“con la bandera y el apoyo de la dirección cubana.” Desafío que se convirtió en provocación a raíz de la visita de Haya de la Torre, tras una larga ausencia, a “la cuna del aprismo.” Se discutió la conveniencia de un “repliegue táctico” que De la Puente desdeñó indicando que sería “un gesto claudicante dejarle las calles libres a los apristas y a sus matones.” En esas circunstancias, al repeler un ataque en la plaza de armas de la ciudad, victima el líder mirista a uno de los llamados “búfalos” del PAP. Su encierro “trastocó totalmente los planes inmediatos y el manejo de los tiempos políticos y de ejecución” observaría Napurí. A “la campaña agitativa, jurídica y política por la libertad del líder preso” se reduciría la labor partidaria durante el largo año y medio que tomaría la resolución de su caso reconocido, finalmente, como uno de “defensa propia.” Situación empeorada, según Napurí, por la insistencia de Luis de la Puente de seguir manejando el partido “desde la cárcel.”
El impasse con los miristas en Cuba, en ese contexto, expresaba no solamente el desengaño de Guevara con el proyecto del “aprismo rebelde” sino la propia radicalización del régimen castrista. Tras el ataque de Playa Girón (abril de 1961) y el bloqueo subsiguiente iría deponiendo Guevara la relativa cautela estratégica que le había llevado a apostar en un proyecto como mirista de maduración a mediano plazo. Amplía, en esas circunstancias, la validez de su teoría foquista a regímenes democráticos y habla explícitamente de la necesidad de exportar la revolución. Tampoco es tema de discusión ya la cuestión de las “condiciones objetivas.” Que de hecho existen estas a través de toda la región se sostiene ahora, en tanto que, la propia dinámica armada se encargaría de ir creando las “condiciones subjetivas.” No hay ya lugar para la flexibilidad de 1959 e inicios de 1960, tienden ahora los dirigentes cubanos a administrar su “revolución continental” a partir de su propia ortodoxia sustentada en su visión mitológica de la revolución en que sectores urbanos como el proletariado o la burguesía patriótica quedaban diluídos frente a la “vanguardia guerrillera” y los “campesinos armados.”
De ahí entonces que, para “hacer la revolución” en los Andes, privilegien los dirigentes cubanos al grupo que, liderado por Héctor Béjar, acepta la versión más básica de “guerrilla errante” guevarista. Se ilusionan, a la distancia, con el potencial del movimiento por la tierra convenciano, apostando a que, entrando por Bolivia, la columna del llamado Ejército de Liberación Nacional –estructurado, bautizado y apadrinado por el propio Che en octubre de 1962 con no más de 40 miembros—arribe a ese valle tras atravesar más de 300 kilómetros de agreste montaña desde la frontera boliviana. Parten de Cuba Béjar y los suyos a fines del 62. En mayo siguiente vendrá el despertar: en el lapso de diez días queda trunco --con la muerte de Javier Heraud y la detención de Alaín Elías en Puerto Maldonado—el proyecto ELN y cae preso Hugo Blanco en La Convención. Destruida la organización sindical ordena iniciar la Junta Militar que gobierna desde julio 18 del 62 un plan de Reforma Agraria que complementa la pacificación. Y en julio de 1963, asume el gobierno, por si fuera poco, un régimen reformista apoyado por sectores progresistas y por el propio Partido Comunista Peruano. Se traslada a las zonas altoandinas, no obstante, la agitación rural, manteniendo vivo el sueño de un campesinado en armas.
En diciembre de 1962, en el Hotel Habana Libre –recordaría Napurí—ya con presencia de Luis de la Puente, tendría lugar el intento postrero de unificar a los guerrilleros peruanos; refirmó entonces el líder del MIR que, dado que ellos eran un verdadero partido político –con bases y frentes a través del país y reconocimiento internacional “a través de puntos de apoyo importantes en Francia, Chile, Argentina y Brasil” además de la simpatía de “los dirigentes argelinos y chinos”— lo que correspondía era que los miembros del ELN se integraran al MIR a título individual. Diluídas las condiciones que habían delineado, la inicial posición privilegiada de este último en la visión “continentalista” del Che la pregunta era qué papel le correspondería a su “enviado” Ricardo Napurí. En agosto del 63 le transmitiría éste a aquel un reporte de la situación peruana, incluyendo por cierto su propia evaluación de la “situación del MIR, su potencial político y el carácter de su crisis;” no le pedía que “interviniera” sino que “tomara en cuenta mi relato ante la evidente frustración del proyecto inicial.” Semanas después en una “reunión extraordinaria del equipo de dirección comandada por De la Puente, realizada en Brasil,” habría de aceptarse la renuncia del ex –aviador al viejo aprismo rebelde. Como una “victoria contra el troskismo” se explicaría dicha medida en un documento interno. Absurda acusación, observaría Napurí, cuando su afiliación al troskismo recién se concretaría una década después.
¿En qué términos quedó entonces la relación del MIR con sus tutores cubanos? Confiesa Napurí no saber “qué discutió Luis con los representantes de la dirección cubana;” presume, sin embargo, que se acordó “dejar de lado el primer proyecto de 1960 para reemplazarlo por la concepción puramente guerrillera a partir del foco;” quedando de lado, por lo tanto, “la imprescindible implantación campesina y el desarrollo del partido.” Para Portocarrero, por el contrario, habría aseverado su líder “nuestra capacidad de decisión propia, no subordinada a los partidos en el gobierno que nos brindan solidaridad.” De ahí que, al momento de formar los grupos guerrilleros, en el segundo semestre de 1964, “no se cuenta con el apoyo directo de la Revolución Cubana.” Nunca se harían, sin embargo, “comentarios negativos (…) se guardó el secreto del incidente, como se guardan en silencio los problemas familiares.”
III
¿Qué hacer tras el divorcio de Cuba? ¿Qué tan crucial era el apoyo externo? ¿Qué impacto tendría en la decisión final de tomar las armas? Un doble curso, supuestamente complementario, seguiría el accionar mirista en el período previo al trágico desenlace del segundo semestre del 65.
De un lado, tras la definitiva reunión con Guevara, emprende De la Puente una amplia gira dirigida, al parecer, a llenar el vacío dejado por la ruptura con Cuba. Sin mucho detalle ni mayor reflexión, a esas gestiones se refiere Elio Portocarrero subrayando siempre la total “autonomía” del MIR, descubriendo como un hecho sin paralelo en la historia de la izquierda peruana lo alcanzado por su organización a ese nivel; prueba, a su juicio: de la “enorme visión de Lucho en este aspecto.” Desde Cuba establece este “relaciones formales con las embajadas de China, Vietnam, Corea y otras de Europa del Este. Prosiguen, a continuación, las respectivas invitaciones. Destaca su habilidad para no dejarse encuadrar por las divisiones que atraviesan al bloque socialista por aquel entonces. Si de Rusia obtiene “apoyo político para la lucha revolucionaria,” de China no solo logra apoyo económico sino que se abran las puertas de las escuelas político-militares maoístas a los cuadros del MIR. Con “honores de Jefe de Estado,” literalmente, con “alfombra roja” al bajar del avión –anota Elio-- lo reciben ahí; recibiéndolo nada menos que el propio Mao en entrevista privada. Y así, sucesivamente, el “famoso Ho Chi Min” y con Kim Il Sung en Vietnam y Corea del Norte respectivamente. Y más adelante, Checoeslovaquia, Polonia, etc. En Europa del Este, además de obtener el “apoyo total” de las organizaciones latinoamericanas pertenecientes a “la corriente que postulaba la lucha armada como método para la captura del poder.” Y a partir de esas relaciones, nuevos militantes parten a recibir entrenamiento político-militar. Se trataba –explica Elio— de fusionar “las experiencias revolucionarias mundiales” para fusionarlas con “la rica tradición revolucionaria de nuestros pueblos” siempre dejando en claro la convicción autonómica del MIR.
En el país realmente existente, entretanto, los compañeros “liberados” de Cuba –al menos un 80% de ellos nos recuerda Portocarrero—habían ido reincorporándose a sus lugares de origen. Y bajo la conducción de Héctor Cordero Guevara --quien no ocultaba su posición crítica ante la vehemencia guerrillerista de De la Puente Uceda— “se puso el acento en el desarrollo político” a través de las diversas bases sociales de la organización” a punto tal, que las “tareas militares” habían ido quedando relegadas a un “segundo nivel.” La situación del país, observa Elio, había influido mucho en el desarrollo de esa opción. No le faltaba razón. Con un apoyo significativo –que incluía a agrupaciones progresistas y al propio Partido Comunista Peruano—se había elegido a un presidente de clara orientación reformista. Y aunque las luchas por la tierra verificadas a través de la sierra revelaban una prometedora voluntad de combate muy difícil era imaginar que eran aquellas las mejores condiciones para iniciar una rebelión. A esas alturas, convoca Lucho una reunión en Santiago del comité central partidario. “Llegamos todos –recordaría Elio— contentos con los avances realizados,” con el “impresionante desarrollo” en sectores campesinos, obreros, estudiantiles, poblacionales que se había logrado. Escucha De la Puente los reportes para al final inferir un gran “shock político” a todos los presentes. Con una “claridad asombrosa” –recuerda Portocarrero—nos hizo ver que habíamos perdido “la perspectiva revolucionaria,” que “era correcta” la línea del “trabajo de masas y construcción del partido” pero que el “énfasis tenía que volcarse a la preparación de la lucha armada y la formación de los grupos guerrilleros.” Nos recordó nuestros orígenes, nos hizo ver que la presencia del Ejército y el control latifundista del Parlamento cerraban el paso a un programa de medidas progresistas, que rápidamente el pueblo se desengañaría, creándose la oportunidad para pasar a la acción; que había que iniciar, en suma, el “desplazamiento inmediato de los dirigentes hacia las zonas campesinas, a fin de ubicar donde se asentarían los grupos guerrilleros, descartándose en forma absoluta la vía electoral para la toma del poder.” Explicando el “esquema insurreccional” remataría Lucho su intervención: la implantación de cuatro frentes dispersos a lo largo del espinazo andino, con una “zona de seguridad” al interior de cada una de ellas, desde la cual se articulan las redes de contacto entre el grupo guerrillero y las organizaciones campesinas. Lograr un “mínimo” organizativo como base para lanzarse a la lucha armada, era ese el criterio fundamental.
A demostrar la fusión efectiva de “trabajo de masas” y aprestamiento guerrillero dedica Elio Portocarrero tres detallados capítulos. Es el núcleo de su texto podría decirse. Su examen del “Frente Norte” --del que él mismo era integrante--, es sin duda el que mejor demuestra la tensión que atraviesa al conjunto del libro: la ambigüedad entre su afán glorificador del “comandante” De la Puente y su obra política y la revelación de la improvisada naturaleza del movimiento armado cuyo inexorable fracaso le costaría la vida a un puñado de combatientes y a un número indeterminado de pobladores civiles victimados por la furiosa respuesta represiva del Ejército Peruano.
Una singular situación se desarrolla en Ayabaca donde el MIR –según narra Portocarrero—contaba con el apoyo de gente proveniente de toda la “gama social” de la localidad, de artesanos y campesinos a profesionales y “las principales autoridades provinciales.” La mayoría, más aún, “éramos amigos y parientes.” A punto tal que en la hacienda de un simpatizante habría de instalarse “el grupo inicial de la guerrilla.” A las montoneras del XIX remite el relato más que a una guerrilla “a la cubana” propia de la época. No era de extrañar, en ese marco, que estuviesen ahí los miristas en camino de formar una federación provincial campesina –tras organizar más de veinte sindicatos-- cuando “nos vimos interrumpidos en esta labor, para dedicarnos de lleno a la organización del grupo guerrillero, luego de la reunión de Santiago.”
El atecedente guerrillero del MIR local había sido relatiamente traumático. En un remoto paraje andino llamado Cerro Negro, envuelto en la niebla la mayor parte del tiempo, aislado de la población campesina, al que se podía acceder solamente tras varios días de viaje a caballo, con grandes dificultades para obtener alimento, sería el lugar elegido como sede del núcleo guerrillero. De la fragilidad extrema del asentamiento da cuenta el hecho de que dependían de las acémilas de un simpatizante de nombre Gonzalo Guzmán para asegurar su alimentación, así: “su llegada era motivo de enorme satisfacción” no solo por los abastecimientos, sino por la “información y las noticias que nos traían.” Se sentían portavoces de un país interior, de unas experiencias rurales que en la capital se desconocía y, al calor del discurso guerrillero, imaginan a ese otro país levantándose en su apoyo.[3] Con respecto a las armas, entretanto, “las pocas de que disponíamos, eran rudimentarias, elementales.” En determinado momento, la “presencia de extraños” hace pensar a los campesinos de que se trataba de abigeos, dan entonces aviso a la Guardia Civil que procede a capturar a dos compañeros quienes reconocen la existencia del grupo guerrillero. No les sería difícil rodear el campamento –“nos sorprenden a todos en el interior de la carpa hecha de plásticos”—y capturar a la mayoría. Tras la reunión de Santiago había que retomar el asentamiento en Cerro Negro, contando esta vez con el apoyo de “los compañeros provenientes del exterior.” ¿Cuál era su aporte específico? No entra a ese terreno el relato de Portocarrero.
En diciembre de 1964, una nueva reunión, añade nuevos ajustes al modelo insurreccional, basados en la experiencia que el frente mirista cusqueño –conducido por el propio Luis de la Puente desde Mesa Pelada, valle de La Convención— había tenido a lo largo del año previo; los apreciables avances organizativos, vale decir, alcanzados por su núcleo guerrillero: habían tomado la dirección de la Federación de Campesinos de La Convención y Lares, el campamento guerrillero, más aún, se había convertido en el centro de una “gran afluencia de campesinos” que acudían a “escuchar a Lucho en sus charlas de formación política,” como a recibir “cursos sobre Reforma Agraria, Historia del Perú, lucha guerrillera, etc.” Tamaño impacto –comenta Elio— “lo acertado de la decisión de Lucho de establecerse en la zona más politizada del país, con un alto grado de organización sindical y experiencia de lucha.” El costo, no obstante, era –como el mismo autor lo reconoce— simplemente letal: se descuida la preparación militar, se pierde el “secreto,” se pierde movilidad, de alguna manera se hace sedentaria la guerrilla. Alegando haber descubierto la posibilidad de un “trabajo de masas más amplio al previsto” en el esquema insurreccional formulado en la reunión de Santiago, demanda De la Puente Uceda reenfatizar los guerrilleros el trabajo de masas.
La orden obliga, en el frente norte a un complicado cambio de curso: hay ahora, aparte de las tareas propiamente militares, que “bajar a las zonas campesinas, grupos de tres o cuatro compañeros que permanecerían viviendo en casas de los contactos que habíamos logrado.” Como en el ciclo anterior, de otro lado, el problema de la “deficiencia de armamento” no lograría ser superado: “armas obsoletas, carabinas de caza, unos cuantos revólveres nada recomendables para sostener un enfrentamiento directo con tropas que mostraban el más moderno armamento.” Para hacer frente a los cerca de ocho mil efectivos que –según Portocarrero—literalmente se posesionaron de las provincias de Ayabaca y Huancabamba. Era noviembre de 1965. Los otros dos frentes ya habían sido destruídos para aquel entonces.
IV
Desde su perspectiva “internacionalista” observa Ricardo Napurí, restrospectivamente, los clamorosos vacíos de un proyecto continentalista al cual sirvió como militante más de medio siglo atrás. Carecían –dice—de teoría y de programas, entendidos como “la comprensión consciente de la historia y, en ella, de sus procesos políticos y revolucionarios;” no podía pasar “la prueba de la vida” un proyecto así, sentencia. En Elio Portocarrero, en cambio, prevalece el deseo por afirmar un legado cuya validez y legitimidad histórica aspira a certificar; busca más aún --parafraseando a Castro--, la absolución de la historia; quiere pues corroborar que, a pesar de todo, de la derrota, de la muerte, del fracaso, no todo había sido en vano. Sostiene, en ese sentido, que con la revolución de Velasco –en la medida que había realizado sus dos grandes banderas: la nacionalización del petróleo y la reforma agraria— en “triunfo político” se había convertido la “derrota militar del MIR.” Y que por ello, al contar la historia “que nunca contamos” cumple con entregar a las “jóvenes generaciones” una “página gloriosa” ejemplar. Muy discutible afirmación por cierto. Afortunadamente, no le ha impedido ese anhelo autojustificatorio cumplir con su promesa de –en buena medida-- “narrar los hechos como sucedieron.” Lo suficiente como para permitir que saquen esas “jóvenes generaciones” su propía conclusión sobre acontecimientos que parecieran pertenecer a un pasado demasiado distante. No cabe duda que la mejor manera de influir positivamente en esas “jóvenes generaciones” sea alentarles a buscar sus propias maneras de entender “su liberación;” respetando, por cierto, su derecho a elegir a sus propios héroes.
[1] Al respecto testimonios fundamentales son: Armando Villanueva del Campo y Guillermo Thorndike, La Gran Persecusión, Lima: Universidad San Martín de Porras/Empresa Editoria Nacional, 2004 y Luis Chanduví Torres, El APRA por dentro, lo que hice, lo que ví, y lo que sé, Lima 1988.
[2] En José Luis Rénique, “De la “traición aprista” al “gesto heroico”: Luis de la Puente Uceda y la guerrilla del MIR” www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/.../JLR_LaPuente1.html, puede encontrarse una interpretación histórica de la evolución del MIR. Para un punto de vista más amplio sobre el tema, véase Nelson Manrique, ¡Usted fue aprista! Bases para una historia crítica del APRA, Lima: Fondo Editorial PUCP-CLACSO, 2009, p. 313 y ss.
[3] Raúl Zevallos Ortiz, “Memorias de Cerro Negro. Entrevista a Tulio Galvez Ríos” en Comunidad, no. 4 [Piura], 2000, pp. 12-16.